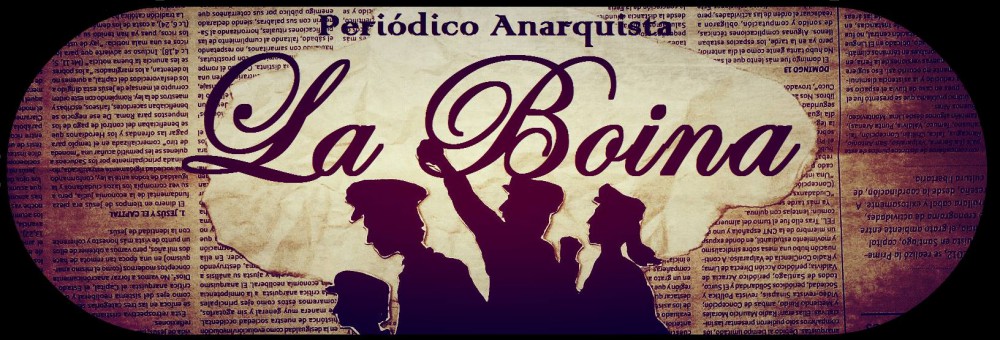(Transcrito por Amedeo Sabaté integrante del grupo La Boina; periódico Anarquista desde Revista Alter n°13, Montevideo).

El lenguaje es un territorio que se abre a través de rutas laberínticas. Nuestro pensamiento, alimentándose de éste, tiende a perderse fácilmente en indeterminados grados de abstracción, acudiendo a múltiples códigos para dar una explicación racional o verdadera a la realidad: lenguaje filosófico, científico, matemático, teológico, etcétera, en cada uno de ellos los conceptos toman su propia significación alusiva a una verdad inmutable. También podría ser al revés: este movimiento es contrario, y es el lenguaje el que se nutre de nuestro pensamiento. La búsqueda de las fuentes parece ser un movimiento introspectivo inevitable, que de un modo u otro llega a nosotros a través de la cultura, concatenación de cuerpos y percepciones moldeadas por determinadas estructuras e instituciones, que podrían ser llamadas: familia, trabajo, escuela, dios, números infinitos, figuras geométricas, dinero, proporción áurea, e incluso hoteles, centros comerciales, barcos, aviones, postes eléctricos, enchufes, automóviles. En otros términos, la cultura como universo simbólico, como institución imaginaria que irremisiblemente digerimos. Una pregunta: ¿Qué ha pasado con nuestra imaginación desde que abandonamos, en las ciudades específicamente, la contemplación nocturna de los astros y planetas? Es errado pensar que la escritura es un patrimonio fundado en una fecha específica de las antiguas civilizaciones. ¿Qué es lo que ha venido primero? ¿Leer o escribir? ¿El lenguaje es fruto del pensamiento o el pensamiento es fruto del lenguaje? ¿Qué es el pensamiento? ¿ Qué es el Lenguaje? Mirar el cielo estrellado y reconocer sus patrones y códigos es una forma de lectura, así como distinguir aves, vientos, gestos.
¿Qué implicancias puede tener esta condición en nuestro pensamiento? Max Nettlau (1865-1944), pensador e historiador anarquista, consideró que en el reino de la abstracción residía uno de los orígenes de la mentalidad autoritaria, quizás el más insidioso de todos, «porque vició la vida intelectual y moral de los seres humanos en grado sumo, a la vez que sirvió para justificar las más directas y brutales violencias inquisitivas»1. Según su percepción, la facultad de reunir patrones sobre las cualidades de cada objeto influyó en la construcción de un ente abstracto poseedor de todas las buenas cualidades y virtudes, «un fetiche divino por ensanchamiento de aquellas cualidades poseídas hasta un extremo infinito de sublimidad». Por ello, el punto de vista autoritario desea que los otros se adapten a las normas de la conducta consideradas como normales, en tanto uno de los terrenos donde opera la abstracción es en la organización: por ejemplo, de la creación de ficciones divinas, se sostiene y justifica históricamente la constitución del Estado como órgano necesario de toda sociedad, aunque siempre separado de ella2. Esta ficción sostiene que formamos parte de un plan cósmico determinado por Dios donde el Estado actúa como garante y guía de la sociedad civil, a la que mantiene estable bajo un marco de leyes, reformas y guerras, que moldean la estructura de la nación.
En contraposición a esta noción, podemos interrogarnos sobre el origen de la mentalidad anarquista ¿Qué factores incidieron en la emergencia del vocablo «anarquía»? ¿Desde qué posición comienza a articularse el pensamiento ácrata? Ciertamente, en nuestros laberintos del idioma, el concepto «anarquía» es errático y suele atribuirse a sinfín de fenómenos. Sin embargo, no es necesario ir demasiado lejos para comprender las características fundamentales de una inteligencia anarquista, dado que las referencias se encuentran en su misma fuente.
¿Qué significa la palabra griega an-arquía? «An» es la negación de «arquía», la que a su vez proviene del griego ή ἀρχή (hé arché), concepto que tiene doble significado; por un lado, es «comienzo», «origen», «principio»; por otro lado, es «mando», «poder», «autoridad». Cuando esta palabra se utiliza en plural, según su contexto significa «cargos (públicos)» o «potencias celestiales». El verbo que le corresponde, ἀρχεύω (archéŏ), se traduce como «mandar», «reinar». Así cuando hablamos de «anarquía» decimos «sin principio» o «sin autoridad», «sin origen» o «sin poder».
Sin embargo es importante mencionar que hay un aspecto netamente léxico que persigue al conjunto de expresiones del pensamiento anarquista: el amplio uso del concepto «anarquía», estigmatizado con una alta carga de negatividad. El mito señala que las ausencias de gobierno se traducen en anarquía, lo que en otros términos es un estado social de caos y violencia descontrolada. Nuestra formación escolar nos acercó a este término en relación a la historia nacional, señalando segmentos de la línea cronológica de la Historia donde la confusión política, desconfigurada desde el centro de la sociedad, desestabilizaba todo el cuerpo social, llevándolo a un colapso general, solo controlable con las fuerzas de un Leviatán. La anarquía, básicamente es insostenible, no tiene continuidad: no hay sociedad posible sin un cuerpo legal que establezca límites a partir de un centro de emanación de Poder. El cine y la literatura que también actuaron en nuestra primera educación fortalecieron esta imagen, sobre todo porque fomentaron la caricatura del contradictorio anarquista-justiciero-nihilista-ponebombas, o bien de los ambientes delictuales como entornos anárquicos en tanto espacios marginales de la ley en constante conflicto con las fuerzas del orden (policías, super-héroes, padres de familia, etc.).
Podríamos seguir enumerando los epítetos de la anarquía. Como suele ocurrir, la comprensión de los conceptos muta según la perspectiva en que sean aprehendidos. Los moldes varían en cada contexto. Por ejemplo, los usos que pueden encontrarse acerca de la anarquía en el ámbito filosófico y teológico. Dado que su traducción literal es «sin principio», es un sugerente concepto para reflexionar sobre problemas ontológicos en clave fenomenológica. Por ejemplo, el filósofo lituano-francés Emmanuel Lévinas (1906-1995), escribió un ensayo titulado «Humanismo y anarquía»3 donde plantea la alteridad en un campo de relaciones pre-original, an-árquico, sin principio, que sumerge a la representativa ilusión del humanismo que razona según un logos que es comienzo y origen, «correlativo del vacío sin pasado de la libertad». Se trata, por ende de una crítica a la ontología (idea del Principio Absoluto) que se posiciona desde una anarquía esencial, punto de partida de la multiplicidad en la relación con el Otro, que es «cuando el rostro se presenta y reclama «justicia». se atraviesa un principio como señala en su popular ensayo Totalidad e infinito4.
Llevado a un plano netamente político, la idea de la anarquía es útil tanto para historiadores como para antropólogos para referirse al mundo salvaje, a los primitivos, en tanto sociedades sin Estado, ni instituciones. Esto evidentemente, suele ser confuso, ya que cierto consenso sostiene que la idea y práctica de la anarquía existe en tanto hay una idea y práctica de gobierno, es decir, de ejercicio del poder político. Efectivamente designar como «anárquico» al universo primitivo no aporta a resolver los modos en que se sobrellevaba el problema de la distribución del poder dentro de una sociedad. Sin duda, como el canon general del pensamiento occidental restringe el concepto de «sociedad» para un contexto netamente estatal(o bien, donde el poder está separado de la sociedad, administrado por supuestos especialistas del orden público), no alcanza a notar las complejidades del entramado de relaciones en comunidades que no comparten la misma experiencia espacial e histórica, solo existes si eres ciudadano, partícipe de la sociedad civil. Al mismo tiempo, la categoría no convence al anarquismo social, identificado con el lema de la «destrucción de todo poder político» que, bajo la pluma de Bakunin, se enunció como objetivo revolucionario del socialismo antiautoritario, reunido en el Valle de Saint-Imier en 1872. Esta lectura plantea que las influencias que dieron forma al ideario anarquista están circunscritas al contexto europeo, por lo que sus formas deben rastrearse considerando esta génesis. Toda alusión que remita a mundos previos es sencillamente confundir al anarquismo.
En los orígenes del anarquismo como movimiento político y social, en los días de septiembre de 1872 en el Congreso de Saint-Imier, esta palabra se expresa tanto en su sentido naturalista como político. Una insigne obra de dicha época es, por ejemplo, Dios y el Estado de Mijaíl Bakunin, donde ya se puede vislumbrar los dos tópicos que interesaban a este reconocido revolucionario y teórico ruso. En sus páginas, se puede leer una reconocida expresión: «No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. […] Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todo el mundo, se extiende hasta el infinito.»

Un joven Mijaíl Bakunin
Este significativo e influyente párrafo es un desafío a los límites. Por un lado, nos presenta el dilema que se traduce ante la presencia de un otro que participa de la misma experiencia de libertad, contraponiéndose a la común posición que sostiene que la libertad del otro es el fin de mi libertad personal. Por otro lado, se instala desde el infinito, es decir, de lo indeterminado e inconcluso, sin principio ni final, de lo que sencillamente se extiende en dimensiones inagotables de tiempo y espacio.
Hacia el siglo XIX esto no era una idea nueva. Giordano Bruno fue arrojado a la hoguera en el 1600 a causa de sus exposiciones sobre los infinitos mundos y universos, conclusiones a las que había llegado tras leer un poema. De rerum natura del filósofo epicúreo Lucrecio, escrito en el siglo I antes de Cristo. Décadas más tarde, el matemático Pascal hizo mención a lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande influenciado, como es evidente, por los avances de la óptica y la multiplicación de telescopios y microscopios en el campo del conocimiento científico, aún fuertemente influenciado por premisas filosóficas.
¿Cómo se piensa, cómo se razona, cómo se vive junto a esta idea de infinito? Para responder, hay que volver sobre uno de los principales puntos que problematiza el pensamiento anarquista, a saber, la relación entre el surgimiento de la autoridad política en las relaciones sociales y el desarrollo de las instituciones religiosas. Por esta razón, Mijaíl Bakunin se sitúa como un antiteísta antes que un ateo, en tanto el problema no es la existencia de Dios, sino la creencia en este ser, creencia que transmite nociones teleológicas según las cuales hubo un origen, donde la humanidad nace y se desarrolla con una misión determinada, por lo que necesita ser guiada y, por ende, controlada. Se puede recordar la antigua expresión «Agnus Dei», «el cordero de Dios».
Esta perspectiva define todo lo contrario al razonamiento infinito que construye el pensamiento anarquista. Sin principio, su lógica se vuelca hacia el problema del origen y la nada para sostener que la naturaleza no está definida por un ente divino inmutable (que ha sido, es y será siempre igual), sino que «es la suma de las transformaciones reales de las cosas que se producen y que se producirán incesantemente en su seno», como sentencia Bakunin en sus Consideraciones filosóficas, obra que corresponde a la misma época de Dios y el Estado. En otras palabras, la naturaleza es movimiento, dinámica de acciones y reacciones que recorren el conjunto indefinido del universo desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Este movimiento, general y único, es lo que Bakunin denominó «solidaridad universal».
«La idea, por ello se imagina en un universo sin límites que nunca podrá ser comprendido por nuestra inteligencia. «Espacio infinito y lleno de una infinidad de mundos desconocidos», como dice el revolucionario ruso, que impone una necesidad racional a nuestro espíritu. Pese a que «no podemos reconocer más que esa parte infinitamente pequeña del universo que nos es manifiesta por nuestros sentidos», para Bakunin estas nociones ofrecen a nuestro espíritu «un mundo realmente infinito, no en el sentido divino, es decir, abstracto de esa palabra, no como el ser supremo creado por la abstracción religiosa: infinito, al contrario, por la riqueza de sus detalles, que ninguna observación, ninguna ciencia sabrán apreciar jamás.»
Por esto, en base a este principio, nuestro filósofo planteó preguntas como: «¿Hubo un tiempo en que la materia universal, el universo infinito, el ser absoluto y único no existían?» «¿Cómo nuestro globo terrestre, primero materia ardiente y gaseosa, se ha condensado, se ha enfriado?» «¿Por qué inmensa serie de evoluciones geológicas ha debido pasar, antes de poder producir en su superficie toda esa infinita riqueza de la vida orgánica, vegetal y animal, desde la simple célula hasta el hombre?» «¿Cómo se ha manifestado y continúa desarrollándose en nuestro mundo histórico y social?» «Cuál es el fin hacia donde marchamos, impulsados por esa ley suprema y fatal de transformación incesante que en la sociedad animal se llama progreso?»5.
Preguntas sobre las cuales es necesario volver una y otra vez, no para enredarse y perderse en discusiones vacuas y complicadas, sino para ejercitar nuestro propio pensamiento sin verdades absolutas, ni límites intelectuales y espirituales, alimentando nuestro lenguaje con ideas libertarias. Es decir, ejercitar nuestra libertad en este punto imperceptible del espacio, aquella «libertad, que después de haber derribado todos los ídolos celestes y terrestres, fundará y organizará un mundo nuevo, el de la humanidad solidaria, sobre la ruina de todas las Iglesias y de todos los Estados», como expresó el viejo compañero Bakunin, y a lo cual agregamos que, sin duda, este movimiento deberá acompañarse de nuestros cielos estrellados, cuyos titilantes astros curtieron nuestra conciencia, hoy confundida entre las artificiales luces del llamado progreso.
Ulises Verbenas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.- Max Nettlau. «El reino fatal de la abstracción, una de las fuentes de la autoridad». En: Revista Blanca, n°338, 30 de junio de 1936.
2.- Véase: Camillo Berneri: La apoteosis imperial. Santiago de Chile: Editorial Eleuterio, 2019. Disponible para descarga en el sitio web de la editorial.
3.- Emmanuel Lévinas. Humanismo del otro hombre. México D.F. Siglo XXI, 1974.
4.- Emmanuel Lévinas. Totalidad e infinito. Salamanca: Sígueme, 2002. P. 298.
5.- Mijaíl Bakunin. Consideraciones filosóficas sobre el fantasma divino, sobre el mundo real y sobre el hombre. En: Obras Completas, Vol. 3, Madrid : La Piqueta, 1979.